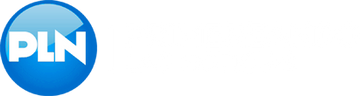FMI – Como llegó, sus vínculos y particularidades

Por Alejandro Vanoli y Marcelo Bruchanski.
Este trabajo escrito a razón de la próxima visita del Fondo Monetario Internacional a nuestro país, se divide en las siguientes secciones: la primera describe cómo el Fondo Monetario Internacional llegó a ser la institución que conocemos actualmente; la segunda, detalla los vínculos de dicha institución con la Argentina en la década del 90’; y la tercera explica las particularidades del Artículo IV del Convenio Constitutivo.
i) La historia del Fondo Monetario Internacional
Cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, las discusiones previas a la firma de los Acuerdos de Bretton Woods entre los representantes de Gran Bretaña y Estados Unidos giraban alrededor de dos propuestas. Por el lado británico, Keynes entendía que el multilateralismo y la paz duradera necesitarían de una institución que fortalezca las relaciones monetarias internacionales de forma ecuánime y equilibrada. En cambio, la opción de los representantes estadounidenses era por un Fondo en el que Estados Unidos tuviera poder de veto y el dólar preponderancia sobre el resto de las monedas.
Dada la disparidad de fuerzas en favor de este último país, el resultado de la Conferencia de Bretton Woods fue la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, ambas posiciones coincidieron en que los países debían poder regular los flujos de capital y hacerlo de forma cooperativa. En un mundo con control de capitales, el objetivo del FMI era evitar que los países con problemas en su sector externo (escasez de divisas) devalúen su moneda o apliquen políticas comerciales para frenar sus importaciones. Para eso, esta institución proveyó –con cuantiosas deficiencias- financiamiento internacional que, a su turno, quedaba eventualmente condicionando al ajuste de la política fiscal.
En la década del 70’, Estados Unidos decidió declarar la inconvertibilidad del dólar en oro, y con ello se liberaron los flujos de capital internacionales y se abandonó el mundo de tipos de cambio fijos que caracterizó a Bretton Woods. En ese contexto, los motivos que habían originado al FMI dejaron de tener sentido. No obstante, ante los problemas en la Balanza de Pagos que empezaron a tener numerosos países periféricos, el FMI asumió un nuevo rol. En el caso de América Latina, el ingreso de divisas y la desregulación financiera en la segunda mitad de la década del 70’ –los petrodólares- terminaron ocasionando la conocida “Crisis de la deuda” cuando Estados Unidos subió fuertemente la tasa de interés en 1979 y cayeron los precios de las materias primas en consecuencia. Frente a la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones externas, el FMI se enlistó como custodio de los intereses de los bancos acreedores extranjeros imponiendo ajustes a los países deudores.
En la década del 90’, siguiendo las banderas del Consenso de Washington, a las condicionalidades históricas impuestas por el FMI vinculadas al ajuste de las cuentas públicas, se agregaron otras de carácter estructural como privatización de empresas públicas y reformas legales o institucionales. Las crisis mexicana (1994), asiática (1997), rusa (1998), brasileña (1998) y argentina (2001), entre otras, pusieron en duda la credibilidad del FMI así como la eficacia de las políticas exigidas a estos países. El FMI tampoco contó con los recursos necesarios para rescatar con sus propios medios a las economías en problemas de forma inmediata, por lo que su rol como “prestamista de última instancia” quedó desdibujado. Más aún, su legitimidad quedó severamente cuestionada cuando el Congreso de Estados Unidos no avaló los cambios en la voz y el voto acordados en el G-20 tras la última crisis, que daban mayor representación a economías que habían crecido en las últimas décadas y equilibraban más democráticamente la representación.
ii) La Argentina y el FMI hasta la cancelación de la deuda con este último
Desde un punto de vista histórico, la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe analizarse desde una doble perspectiva: desde el punto de vista del organismo como acreedor de Argentina, y en su carácter de virtual auditor del país en los últimos treinta años.
Como acreedor, resulta notorio y notable que el FMI se constituyera en la principal fuente de financiamiento de Argentina en 2001, año de una rápida y enorme fuga de capitales que anticipaban que el modelo rentístico financiero de la convertibilidad neoliberal se acercaba a su implosión. Vale la pena destacar que, desde entonces, Argentina llegó a ser el tercer país en cuanto a exposición crediticia, sólo superado por Brasil y Turquía.
En septiembre de 2004, Argentina suspendió el programa de Servicio Ampliado (EFF por sus siglas en inglés) convenido con el FMI el año anterior. Dicha suspensión resultó vital para limitar las condicionalidades y presiones cruzadas del FMI, que afectaban la renegociación de la deuda con los bonistas y, más aún, comprometían la recuperación de la economía e insistían en reformas estructurales incompatibles con un programa de crecimiento con equidad. Tal acción, que permitió un mayor margen de maniobra tanto en la reestructuración de la deuda con bonistas como en el manejo macroeconómico, implicó que la Argentina pagase durante el último trimestre de 2004 y 2005 los vencimientos hasta la cancelación completa de la deuda en enero de 2006.
Más allá de las críticas efectuadas por la Oficina de Evaluación Independiente, creada en el propio FMI para analizar los errores incurridos por esa organización en el caso argentino, el problema de base es que hace tiempo el FMI se ha alejado y continúa apartándose de los fines establecidos en sus estatutos fundamentales.
En la realidad, el FMI financió y propició como auditor políticas insostenibles a lo largo de los años noventa; se despegó de Argentina luego de estallada la crisis, y evitó un desahogo financiero cuando era imprescindible fortalecer la posición de reservas para estabilizar la economía nacional. Todo ello con el agravante de impulsar medidas como la libre flotación de la moneda nacional en febrero de 2002, y la derogación de la Ley de Emergencia Económica; propiciar el endeudamiento público compulsivo para eliminar el corralón; y fomentar la privatización de la banca pública, la eliminación de la prestación básica universal del sistema previsional y una reforma laboral que tornaría más precario el empleo, entre una serie de medidas insensatas, dogmáticas y abiertamente favorables a poderosos intereses financieros y corporativos internacionales. Además, durante la renegociación de la deuda con bonistas en la década pasada, los funcionarios del FMI tuvieron una actitud plenamente favorable hacia los acreedores privados, en desmedro del equilibrio entre deudores y acreedores que disponen sus estatutos; dicha circunstancia se agravó con su prédica post-reestructuración a favor de una minoría de tenedores que se mantuvieron fuera del canje, que terminó siendo aceptado por más de las tres cuartas partes del total.
Aún en el gobierno de Kirchner, los funcionarios del FMI siguieron presionando por un aumento desmedido del superávit fiscal; y por otro lado, en forma contradictoria, requirieron la eliminación de las retenciones, ajustes en las provincias y otras condiciones explícitamente apartadas de sus funciones estatutarias; esto no sólo ocurrió en el caso de los bonistas que se autoexcluyeron del canje concertado, sino también con la presión ejercida por aumentos de precios en los servicios públicos privatizados, lo que implica abogar por mayores ganancias para las empresas privadas, aunque ello ponga en peligro la difícil estabilidad de precios lograda en los últimos tiempos.
iii) Qué es el artículo IV
El Artículo IV, Sección 3 del Convenio Constitutivo del FMI establece:
Supervisión de los regímenes de cambios a) El Fondo supervisará el sistema monetario internacional a fin de asegurar su buen funcionamiento, y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones conforme a la Sección 1 de este Artículo; b) A fin de desempeñar sus funciones según el apartado a), el Fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de cambio de los países miembros y adoptará principios específicos que sirvan de orientación a todos ellos con respecto a esas políticas. Los países miembros proporcionarán al Fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión y, a solicitud del Fondo, le consultarán sobre sus políticas de tipos de cambio. Los principios que el Fondo adopte serán compatibles tanto con los regímenes cooperativos mediante los cuales los países miembros mantengan el valor de su moneda en relación con el valor de la moneda o monedas de otros países miembros, como con el régimen de cambios que un país miembro haya adoptado en armonía con los fines del Fondo y la Sección 1 de este Artículo. Los principios respetarán el ordenamiento sociopolítico de los países miembros, y en la aplicación de esos principios el Fondo tendrá debidamente en cuenta las circunstancias de los países miembros.
Resulta claro que las obligaciones del Artículo IV se limitan a una supervisión sobre la política cambiaria y no a una auditoría general sobre la política económica, que fue una clara distorsión que se convirtió en usual en las últimas décadas, alejándose del espíritu del Convenio.
En tal sentido, hay muchas formas de concretar lo estipulado en el Artículo IV: se puede hacer de manera técnica y discreta o a través de un show mediático, con funcionarios del FMI opinando abiertamente en los medios; también el informe, que es una mera opinión, puede mantenerse en reserva o darse a difusión pública a elección del país miembro. Las observaciones que haga el FMI sobre la economía argentina en los términos del Artículo IV no deberían inquietar en la medida que es sabido que la matriz de pensamiento neoliberal moldea a cada uno de sus reportes.
Además, constituye una mera opinión de un Organismo que se ha equivocado sistemáticamente tanto en relación a la evolución de la economía mundial (sobreestimando el crecimiento y minimizando el impacto de la crisis global) como subestimando la performance de la economía argentina significativamente desde 2003, por fuera de sus errores de diagnóstico y de políticas que llevaron a la crisis de 2001 y que obligaron a la creación de la Oficina de Evaluación Independiente para monitorear a las responsabilidades del fracaso del FMI, además de la propia autocrítica de un ex funcionario de ese Organismo como Michael Mussa en el libro “Argentina y el FMI: del triunfo a la tragedia”.
Fuera de las responsabilidades del FMI, es necesario recordar en este posible regreso del FMI en el actual gobierno de Macri que, en los 90’ y hasta 2001, muchos Presidentes de Argentina recibían a funcionarios de tercer o cuarto nivel del Organismo. Como funcionarios argentinos, comprometían muchas condicionalidades como una forma de obligar al Congreso Nacional a aprobar Leyes contrarias al interés nacional, como fueron las privatizaciones. Algunas de ellas no pudieron implementarse por la reacción ciudadana como la privatización del Banco Nación, la eliminación de la prestación básica universal del sistema previsional privado o la inmunidad judicial a los funcionarios económicos argentinos.
Más allá del FMI, el incremento de la deuda externa y la desregulación financiera llevadas adelante en los últimos 9 meses por el gobierno argentino sí representan una cuestión a tener en cuenta, toda vez que la fragilidad financiera generada podría traducirse, tarde o temprano, en un pedido de auxilio financiero al FMI. En tales circunstancias, las condicionalidades impuestas por este organismo sí provocarían un severo y nuevo retroceso adicional para el desarrollo y la soberanía argentinos. Desarrollo y soberanía que pudieron recuperarse parcialmente por prescindir del FMI pero también de un neoliberalismo que regresó al poder en 2015 y cuyas acciones y consecuencias dolorosamente estamos padeciendo los argentinos