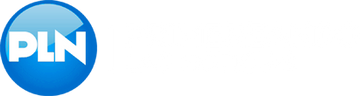Leandro Santoro: “Si usamos el mismo discurso de 2015 para interpelar a la sociedad vamos a volver a perder”

Por Martín Piqué @MartinPique
Leandro Santoro se hizo conocido cuando el FpV lo eligió para acompañar a Mariano Recalde en la fórmula de candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteño. De un pasado crítico al kirchnerismo, que luego revisó, el dirigente de la agrupación juvenil alfonsinista Los Irrompibles acompañó a su ex suegro, Leopoldo Moreau, en un acercamiento meditado al espacio nac-pop justo cuando el ciclo iniciado en 2003 empezaba a declinar. Quienes hablan seguido con Santoro saben que es un lector agudo del pensador italiano Antonio Gramsci. Maneja también los conceptos de la teoría del fallecido Ernesto Laclau, de quien suele repetir la frase “cadena equivalencial”: es la articulación que permite conectar a las diversas demandas insatisfechas de una sociedad, al tener todas un enemigo en común: el poder institucional que ignora y reprime los reclamos.
El último viernes, Santoro fue uno de los protagonistas del acto del radicalismo popular que se realizó en el Centro Cultural Caras y Caretas de San Telmo. Compartió el escenario con Máximo Kirchner, Vanesa Siley y el propio Moreau. Legislador porteño de Unidad Ciudadana desde el 2017, politólogo y docente universitario, el otrora joven radical (tiene 42 años) cuestionó en su discurso la idea de buscar la unidad de la oposición a Macri a partir de reuniones y fotos de dirigentes. “Es una unidad superestructural que no sirve. Parece que buscamos la unidad de los dirigentes políticos, cuando debería ser la unidad de los segmentos económicos y sociales de los agredidos por el modelo. Para hacer posible esa unidad, hay que construir nuevas mayorías y nuevos sujetos”, exhortó frente a las banderas rojiblancas de sus ‘correligionarios’.
En esta entrevista con Primereando, Santoro evaluó los pormenores de la jornada del 24 de marzo, que estuvo atravesada por la liberación de Carlos Zannini y Luis D’Elía. También analizó las consecuencias de la denuncia mundial contra Facebook y el uso político de los datos personales. El gobierno de Cambiemos, se sabe, le ha dado un espacio central en su estrategia política y electoral al estudio minucioso de la sociedad. Lo hace a partir de técnicas cualitativas, como el ‘focus group’, pero también utilizando –es la sospecha generalizada- bases de datos que contienen información crucial y detallada de todos los argentinos, como el historial laboral del ANSES.
“La sociedad es como un Pac-Man en constante movimiento: la sociedad de 2015, cuando terminó Cristina, era muy diferente a la que tenemos ahora. Por eso, si nosotros utilizamos el mismo discurso y los mismos instrumentos para tratar de interpelarla, seguramente vamos a volver a perder. Yo soy de los que piensan que para construir una nueva mayoría se necesita tener una lectura precisa de lo que le está pasando a la sociedad”, advierte un Santoro sin edulcorante.
-¿Qué conclusión política sacó de la jornada del 24 de marzo, en la que confluyó la liberación de dos presos, Carlos Zannini y Luis D’Elía, con una nueva movilización popular en repudio al golpe de 1976 y a los intentos oficiales por desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia?
-Yo soy de los que creen que el 24 de marzo siempre tiene una importancia simbólica muy fuerte. Y la resignificación año tras año tiene que ver con las consignas de ese año de los organismos. En cuanto a lo otro que usted me pregunta, voy a ser muy franco: creo que tal vez es muy temprano para tratar de interpretar si además del repudio a lo que fue la dictadura y el recuerdo a los 30 mil compañeros desaparecidos, la movilización expresa algo especial contra el gobierno, más allá de que si uno los deja avanzar mandan a todos los represores a la casa con prisiones domiciliarias o excarcelaciones. En cualquier caso, la gente está caliente y quiere ir a la marcha porque siente que hay una provocación permanente por parte del gobierno de Macri.
-El fallo de la fiscal Baigún, cuyo planteo fue tomado por el Tribunal Oral Federal n° 8 que excarceló a D’Elía y Zannini, constituye una crítica muy fuerte a la llamada ‘doctrina Irurzun’, de imponer prisiones preventivas con el supuesto argumento de que los imputados pueden entorpecer el avance de la investigación o directamente fugarse.
-La doctrina Irurzun es un disparate. Y en este caso se refleja en dos cosas: el exceso en el uso de la prisión preventiva, por un lado, y por otro lado el disparate de tratar de vincular a Zannini y D’Elía en una causa tan absurda como la de ‘traición a la patria’ y el memorándum con Irán. Zannini ni siquiera estuvo mencionado por el fiscal Nisman, ni tuvo ningún tipo de pedido de detención de ningún otro fiscal. Y Luis D’Elía no era funcionario público. Con lo cual todo es un disparate. Es un armado político, de eso no hay duda.
-En los últimos diez días se sucedieron noticias en el ámbito de Tribunales que no fueron del agrado del gobierno. ¿Se está produciendo un realineamiento en el llamado ‘Partido Judicial’?
-No. No creo que haya eso. Lo que hay son pujas. Pujas por negociaciones. Macri no tiene, necesariamente, el dominio total sobre el Poder Judicial. Ni obviamente tampoco existe una independencia absoluta del Poder Ejecutivo frente al Judicial. Yo creo que los tipos pujan, se mandan mensajes, hay operaciones. Y tal vez esto tiene que ver con algún intento por evitar otro tipo de presión por parte del Ejecutivo, o con el intento de conseguir algún tipo de prebenda. No creo que sea una cosa definitiva. Van a haber avances y retrocesos en esta dirección.
-Esta semana estalló en todo el mundo una fuerte denuncia contra la red social Facebook. Si observamos toda esa saga desde la Argentina, ¿hasta qué punto se pensar en ganar las elecciones cuando el adversario administra el Estado y además posee toda la información que procede de la llamada ‘Big Data’, los datos personales de los usuarios de redes sociales y plataformas de búsqueda? ¿Es una diferencia imposible de descontar?
-Imposible de descontar nunca. Quienes creemos en la política sabemos que los instrumentos y las herramientas pueden contribuir a un resultado pero no lo pueden determinar. La clave es siempre la consciencia política, la organización y, fundamentalmente, la economía. Porque muchas veces, de acuerdo a los tiempos históricos, la economía es la que termina determinando los resultados electorales. Ahora, más allá de la denuncia contra Facebook, todos sabíamos que el PRO manejaba Big Data y que hacía análisis de mercado. Y que, además, tenía muy segmentado, tal vez hipersegmentado, al mercado electoral. Sabíamos que habían hecho una especie de política teledirigida a segmentos muy precisos. Yo creo que todo esto tiene un impacto, pero no un impacto determinante. Lo que sí es determinante es la concepción de la sociedad, el diseño del partido. Y, fundamentalmente, la lectura que ellos tienen sobre todos nosotros: los que no somos macristas. Ellos, más allá de la plataforma que utilicen para transmitir, sean las redes sociales, la televisión o el timbreo, construyen mensajes que son efectivos. Entonces, lo que sí hay que hacer es tener una actitud más profesional desde este lado de la grieta, digamos. Tenemos que construir un contra-argumento, un contra-relato que nos permita tener la capacidad de neutralizar los ataques comunicacionales y semióticos que vienen realizando sistemáticamente.
-Durán Barba suele decir que a la hora de pensar una campaña electoral no hay que tratar ir contra la corriente, de modificar lo que la sociedad cree o piensa, incluso cuando la sociedad sea heterogénea y contenga a diversos sectores sociales. Lo que Durán Barba propone es que un candidato o candidata tiene que parecerse o representar lo que una sociedad quiere en un determinado momento. Pero no sólo lo que la sociedad pretende consciente o racionalmente, sino también sus fantasmas, sus miedos, sus deseos, sus ‘demonios internos’, una expresión que usaban los responsables de la consultora Cambridge Analytica. En los últimos encuentros por la unidad del espacio nac-pop, o del peronismo, no se percibió que haya una preocupación especial por entender lo que la sociedad está pensando, está demandando. ¿La oposición al macrismo está en falta en ese sentido?
-Puede ser. Sin embargo, yo creo que hay cosas que ayudan pero que no necesariamente determinan. Coincido con la lectura de Durán Barba, si se quiere, en términos de táctica electoral. Pero creo que lo que él plantea es al mismo tiempo un problema en términos de estrategia política. Porque si uno tiene un proyecto de transformación de la sociedad necesita incomodar al electorado. Sólo se puede transformar la sociedad con un electorado inquieto, incómodo. Con capacidad para pensar críticamente y comprometerse con un proyecto colectivo. Para administrar el poder, en cambio, no hace falta. Para transformar la sociedad tenés que constituir otro sujeto político. Ahora, volviendo al inicio de la pregunta: creo que sí, efectivamente, nosotros estamos en deuda en el análisis de la sociedad. Porque si bien es cierto que una cosa es ordenar una encuesta de opinión para saber lo que tenés que decir –cosa que yo creo que está mal-, algo muy distinto es no considerar cuáles son las aspiraciones, los temores. Fundamentalmente los miedos de una sociedad. Todo eso permite enriquecer mucho la propuesta política. En ese punto sí creo que nosotros estamos en deuda. Porque cuando se trabaja el concepto de la unidad se lo trabaja excesivamente en la representación de la superestructura. En los últimos tiempos nosotros estamos viendo cómo hacer para juntar dirigentes que se pelearon hace algunos años en el mismo proyecto. Lo que deberíamos estar viendo, sin embargo, es cómo conectar y unir a todos los segmentos sociales que están siendo agredidos por el proyecto económico del gobierno. ¿Cuáles son los segmentos o grupos sociales que empiezan a tomar un gran volumen político y que antes no gravitaban? El caso más evidente es el movimiento feminista. Hay una agenda de género de la que la izquierda y el kirchnerismo tienen que apropiarse, pero fundamentalmente inclusive hasta resignificar si fuera necesario. Y después está el movimiento ecologista. O los sectores que quedan excluidos del trabajo, cosa que antes no ocurría en esa dimensión: en los próximos meses, el tema del trabajador precarizado va a tomar un rol importante. Hay que ver quién los interpela. ¿Quién interpela el temor de los tipos que están viviendo de la ‘changa’, que observan con miedo la posibilidad de caerse definitivamente del sistema? ¿Quién interpela y quién propone iniciativas para los pibes a los que les cuesta ingresar al mercado laboral? ¿Quién los contiene con un discurso que los cobije y les dé la esperanza de que pueden construir una herramienta que los represente? La política obliga todo el tiempo a repensar: no sólo las herramientas de intervención sobre la realidad sino también a repensar y profundizar sobre cómo está conformada esa sociedad. Es un proceso que se da por lo menos cada lustro. Yo digo que la sociedad es como un Pac-Man en constante movimiento: la sociedad de 2015, de cuando terminó Cristina, es diferente a la que tenemos ahora. Por eso, si nosotros utilizamos el mismo discurso y los mismos instrumentos para tratar de interpelarla, seguramente vamos a volver a perder. Yo soy de los que piensan que para construir una nueva mayoría se necesita tener una lectura precisa de lo que le está pasando a la sociedad. No para decir lo que la sociedad pretende que se diga. Para decir lo que pensamos pero teniendo en cuenta cuál es el estado de situación.
-Recién usted mencionaba la posibilidad de una derrota del llamado ‘campo popular’ en el 2019. ¿Le quiero preguntar, puntualmente, si piensa que esa posibilidad existe y en qué proporción?
-Yo creo que existe porque, si bien el gobierno no tiene logros económicos ni sociales para mostrar, sí tiene un blindaje mediático muy fuerte y ha construido un clima de época muy afín con los valores que la derecha representa. Además, creo que ese proceso se está dando en toda América Latina. Nosotros vemos que se acaba de perder en Chile, que hay dificultades para que gane un proyecto popular en Brasil, y lo que ya sabemos que está pasando en Ecuador. Si uno se pone a mirar el mapa del continente, en toda América Latina parece haber un cambio de época. Una suerte de lógica pendular en la que se vuelve a una dinámica mucho más replegada sobre la individualidad, una democracia de menos intensidad, en la que hay un reclamo a cierto stress que produjeron los movimientos populares en América Latina en la década pasada. La situación, en efecto, es difícil para la izquierda latinoamericana. Además, todavía está pendiente una suerte de reinvención. Porque la derecha se reactualizó. La derecha que está gobernando ahora tiene otro lenguaje, ha aprendido de sus errores. Sabe cuáles son sus debilidades y también sabe cuáles son nuestras debilidades. Se han profesionalizado mucho más en la lectura de la realidad y de la intervención sobre esa realidad. Algo que nosotros pendiente. Yo creo que nuestro proyecto tiene una superioridad moral en relación al proyecto de ellos. Pero también veo que estamos en inferioridad política en términos de la capacidad para desplegar una alternativa novedosa. Una opción original, innovadora, que vuelva a generar esperanza y no solamente nostalgia de un pasado que supuestamente fue mejor. Todo esto también está en disputa.
-Acabo de terminar de leer el libro “Por qué”, que escribió José Natanson. Es un libro que hay que discutirlo, hay cosas con las que uno no está de acuerdo. Pero una cosa que plantea allí Natanson es que para la cultura de los sectores medios en la Argentina fue muy importante la expectativa de progreso individual que se basaba en la tradición del inmigrante. Esa concepción que cree que aquel desarrollo y la movilidad social ascendente de una familia –el famoso “m’hijo el doctor”- eran producto más del sacrificio personal y allegados que de políticas estatales. Para el peronismo este es un tema delicado. Porque el peronismo, en su doctrina, tiene un espacio muy importante para la cuestión colectiva. Que está sintetizada en el apotegma “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. Si pensamos todo esto desde el 2018, esa expectativa de progreso y ascenso individual, que es genuina, y para mí no condenable moralmente, no está siendo expresada ni asumida por el espacio nacional-popular. Y sí lo es por Cambiemos. ¿Comparte esta visión? ¿Y cree que esto puede favorecer al gobierno en la elección presidencial de 2019?
-Es una buena pregunta. Probablemente sea así. Aunque yo creo que ese modelo meritocrático, de ascenso individual, de movilidad individual ascendente, por más que tenga cierto consenso social está destinado al fracaso. Esencialmente, primero, porque esto es una democracia periférica, que además tiene otro tipo de valores fundantes. Acá, en la Argentina, no sólo se trata de mejorar la calidad de vida sino de alcanzar niveles de felicidad. El peronismo también plantea, y lo canta en la marcha, “para que reine en el pueblo el amor y la igualdad”, ¿no es cierto?
-La “felicidad del pueblo” como objetivo. La grandeza de la nación y la felicidad del pueblo.
-Exactamente. Bueno, ser feliz implica no sólo tener dinero en el bolsillo. Si no también vivir en una sociedad en la que las relaciones sociales y las relaciones humanas se pueden trabar en un marco de confianza. Y una de las consecuencias de las sociedades desiguales es que se pierde la confianza y se generan nuevas tensiones. Por ejemplo, hay sociedades meritocráticas que consiguen que determinados sectores asciendan individualmente pero que se mueren antes. Porque la expectativa de vida en las sociedades desiguales es menor que en las sociedades igualitarias. Porque en las sociedades desiguales se viven tensiones vinculadas a las ansiedades, a la agresividad, a la desconfianza, a la falta de autoestima. Cuestiones que terminan degradando la vida colectiva y la vida individual. Hay estudios que comprobaron que, en sociedades desiguales, aquellos sectores sociales que son exitosos y que triunfan son menos felices que sus pares en sociedades igualitarias. Hoy, en la Argentina, yo sí identifico una sociedad a la que se le promete una lógica consumista y que se siente frustrada. ¿Frustrada por qué? Porque la mayoría no accede a ese consumo. Además, este modelo individualista se asienta demasiado sobre una lógica sajona. Una lógica que uno, en los últimos meses o en los últimos años en realidad, puede percibir que forma parte de la cultura argentina. Porque en nuestro país se está produciendo una suerte de inclusión de valores norteamericanos. Pero, por otro lado, más allá de que algunos formadores de opinión insistan con lo bien que se vive en Estados Unidos y que es un modelo de sociedad para imitar, todo eso no tiene mucho que ver con el gen cultural de nuestra sociedad. Porque es cierto lo que dice Natanson de los inmigrantes. Pero también es cierto que la lógica del inmigrante, más allá de su rol en el mercado laboral, fue una lógica de compartir, de integrar, de ‘la familia unida’. Del ‘tano’ y el español que disfrutaban no sólo de lo que les pasaba a ellos, sino que disfrutaban también de sentar a su mesa al inmigrante que venía de afuera. Al que había que darle una mano y se le ponía una cama en la pieza del fondo. Hay cosas que también tienen que ver con nuestra memoria histórica, nuestra memoria emotiva. Porque para nosotros, los argentinos, lo más importante no es solamente el dinero y el esfuerzo individual. Lo más importante, también, es compartir. Para mí el argentino se define esencialmente por el asado, por la liturgia de encontrarse a morfar. Por hacer una suerte de glorificación de la amistad, el culto a la amistad. En el fondo esos son nuestros valores, más allá de que últimamente hayamos sido víctimas también de un ataque cultural de valores ajenos a nuestra cultura histórica. Son valores asociados al compartir y a la comunidad. Y no hay forma de construir una sociedad en la que se pueda recrear la comunidad y en la que se pueda reemplazar el verbo competir por el verbo compartir sin tener en cuenta aquellos valores. Una sociedad en la que podamos poner en práctica una teoría de la justicia que nos permita alcanzar una igualdad de posiciones. En la que la diferencia entre las distintas posiciones sea la más chica posible. Y esa igualdad de la que hablo es muy distinta de la la igualdad de oportunidades que declama el PRO.