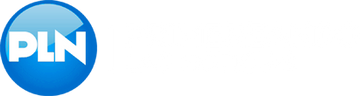El macrismo se propone sepultar lo que queda de la Ley de Medios, sacrificar el ARSAT y consolidar el emporio Cablevisión/Telecom/Clarín con Telefónica de España como coartada.
Por Cynthia Ottaviano*
Cuando Henry Jenkins (2006) definió la “convergencia”, de la que tanto se habla por estos días en la Argentina, lo hizo desde una perspectiva compleja, sociocultural, antes que técnico-económica.
Para el analista estadounidense, la nueva cartografía que desafía las relaciones humanas puede pensarse como el “flujo del contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (2006:14).
Es decir que en el proceso de la “convergencia” intervienen las industrias, las plataformas, pero también resulta necesario analizar el flujo de contenidos y las posibilidades y comportamientos de las audiencias en su rol dinámico, activo y transformador de la comunicación.
De hecho, Jenkins sostuvo que “si nos centramos en la tecnología, perderemos la batalla incluso antes de empezar a librarla”. De allí la necesidad de “enfrentarnos a los protocolos sociales, culturales y políticos que rodean la tecnología y definir el uso de ésta”, porque la convergencia “es más que un mero cambio tecnológico” (2006: 214).
Cuando el macrismo tradujo este aporte académico a una propuesta legislativa,sepultó toda posibilidad de pensar en las clasificaciones propuestas de “convergencia cultural”, “convergencia orgánica” y “convergencia popular” y sólo se abocó a la “convergencia corporativa” y la “convergencia tecnológica”, en el paradigma de la acumulación y concentración del capital y la pérdida de soberanía nacional, científico-técnica, económica, política y comunicacional.
Es decir, obturó la posibilidad del debate sobre la lógica con la que operan las culturas, la producción de contenidos, las “conexiones mentales que establecen” las personas a partir de las informaciones de múltiples plataformas, el flujo impulsado por las propias personas en tiempos de fácil acceso al archivo y la publicación, para recircular la información que debe ser plural y diversa, para no conspirar contra las democracias y afectar la gobernabilidad.
Con sus políticas públicas, el macrismo enterró incluso la idea de que, en ese cambio cultural, “las corporaciones” y “los individuos dentro de los medios corporativos, ejercen todavía un poder superior al de cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de consumidores” (Jenkins, 2006:15).
En esa inteligencia, en la bitácora gubernamental actual, sólo parecen importar “la combinación de funciones en un mismo dispositivo tecnológico” (convergencia tecnológica) y “el flujo de contenidos mediáticos comercialmente dirigido” (convergencia corporativa), a merced del país extranjero o la corporación que presione a cada tiempo y en cada espacio (Jenkins: 2006:276).
Por lo menos es lo que puede deducirse del proyecto presentado por el oficialismo en el Senado de la Nación, los primeros días de abril, llamado “Ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia Tics”, en consonancia con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy.
El gobierno parece haberle entregado a Rajoy la tranquilidad de que -si por ellos fuera-, la corporación de despligue mundial Telefónica podría brindar servicio de televisión satelital, internet, telefonía móvil y fija, lo que hasta el cierre de esta edición está prohibido.
Así, Rajoy no sólo aceptó la grata invitación de ver a los Granaderos con banderas españolas, como símbolo de regresión a la etapa colonial, sino también la posibilidad de que dieran cauce a su reclamo, a partir del gran negocio entregado con anterioridad a su competidora local Telecom, en la habilitación de la ultraconcentración con Cablevisión/Clarín, como regresión a un neocolonialismo cultural.
Para dar cumplimiento a las promesas contraídas con Rajoy, será necesario volver a modificar la desguazada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la ley Argentina Digital (27.078), ahora por otra ley, provocando diversos daños:
1) Poner en riesgo la soberanía nacional, a través de la entrega de Arsat y la infraestructura pasiva desarrollada.
2) Perturbar el acceso de las audiencias a programación local, donde pueden encontrar información relevante y representaciones de subjetividades más genuinas y propias.
3) Generar las condiciones para la liberación tarifaria que, como en otras áreas de la economía local, concluyen en tarifazos.
4) Dejar a merced ministerial, de un gobierno darwinista, la reglamentación para “proteger y promover” la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas.
5) Desproteger a las audiencias y los actores más chicos frente a los corporativos y concentrados, con autoridades de aplicación gubernamentalizadas, alejadas de los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos de autonomía e independencia.
6) Entregar la democracia y la gobernabilidad en manos de la comunicación concentrada y transnacionalizada.
Escenario complejo, medidas darwinistas
A lo largo y ancho del país, en la actualidad sólo tres empresas brindan televisión satelital (DirectTV, de manera preponderante; InTV, de Red Intercable, y la TDA, de desarrollo estatal) y sólo dos Telefonía Fija, con participación en móvil.
Con el proyecto gubernamental las telefónicas podrán dar servicios satelitales y audiovisuales, considerados por nueva disposición legislativa como mercancías, y ya no como un derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol indelegable de salvaguarda.
Lo que fue impedido hace diez años, durante los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que las telefónicas brindaran servicios de comunicación audiovisual, dadas las características diferenciadas en las escalas de unas y otras licenciatarias), ahora que el gobierno extendió una alfombra roja para permitir la ultraconcentración del Grupo Clarín/Cablevisión con Telecom (quienes brindaban sólo servicios de comunicación audiovisual, también puedan dar telefonía fija, móvil e internet), empieza a admitirse, hasta aquí, con todos los avales gubernamentales y sin demasiada oposición.
Es decir que, mientras con la LSCA se limitaba la cantidad de licencias de comunicación audiovisual se podían operar en el país (radio, tv), a la vez que se imponían límites a la operación de diferentes servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet), ya con el DNU 267 de las corporaciones firmado por Macri ni bien asumió el gobierno, y ahora con esta “Ley Rajoy”, nada será igual, al punto que ni habrá distinción entre el cable (televisión por suscripción por vínculo fijo) y la tv satelital, cuando son servicios diferentes, con característica diferenciadas.
“Desde la mirada del usuario es lo mismo”, se sentenció desde el gobierno. Pero no lo es. De mínima, porque el servicio de TV satelital opera a nivel regional -dada la capacidad de abarcar hasta la totalidad de Sudamérica con un solo satélite- y esa situación no sólo afectará la cantidad de puestos de trabajo argentinos, sino que también hará que quienes viven en Formosa no puedan acceder a la programación local, pero sí puedan ver la de México.
¿Podría solucionarse? En principio obligando a las licenciatarias a colocar un decodificador “híbrido”, es decir que tenga las señales y canales de la grilla general, pero que habilite el acceso a la TDA, que debería tener la programación local.
Pero ¿qué pasaría si no pagara el servicio? Le cortarían la posibilidad de ver una y otra programación, cuando la de la TDA es de acceso gratuito, vulnerando así el acceso al derecho humano que es la comunicación.
Por otra parte, la concentración o posiciones dominantes, tanto verticales como horizontal, provoca que unas señales sean discriminadas con respecto a otras, porque quien transporta esas señales privilegia las propias, hundiendo la pluralidad y diversidad. Así ha ocurrido con la fusión de Multicanal y Cablevisión, en la que terminaron por “desaparecer” numerosas señales.
En ese escenario es necesario recordar las prácticas predatorias, como consecuencias de ser “dueños y señores” en múltiples zonas geográficas o incluso en todo el país a la vez, dado que pueden compensar las ganancias de unos lugares con las de otros.
Ocurre que al desembarcar en determinadas ciudades pueden establecer precios muy por debajo del “mercado”, que en un principio puede parecer beneficioso para las audiencias, pero una vez que “eliminan” la competencia -que no puede sostener esos precios por una cuestión de costos-, determinan las tarifas, dada la falta de competitividad real, transformándolas en tarifazos.
Una ultra concentración inédita para la Historia argentina
La gravedad de la situación empeora cuando se recuerda la promesa incumplida del gobierno en generar una reglamentación “convergente”, dado que la LSCA era “obsoleta”. En el “mientras tanto” -que lleva dos años y medio de extensión-, Macri hundió la reglamentación y la institucionalidad creada por las leyes votadas en el Congreso, con amplias mayorías. Aún, cuando desde el mismo gobierno se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a enviar al parlamento el proyecto, como se señaló, hace dos años y medio.
Vale recordar que esos decretos macristas sepultaron la necesidad de adecuación a los límites que establecía la LSCA y fueron la primera senda del largo camino hacia la ultraconcentración comunicacional actual.
Poco tiempo después, Cablevisión compró NEXTEL, la empresa de telefonía móvil, con la posibilidad de obtener espectro radioeléctrico para brindar servicios de 4G, y otras cinco empresas que también disponían de espectro, aunque asignado a otros servicios.
Unas semanas más tarde, llegó la autorización del ultragubernamentalizado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -cuya dirección es nombrada y removida a dedo por Mauricio Macri-, para habilitar el uso de ese espacio radioeléctricos para telefonía móvil.
Así, el grupo comunicacional que maneja la única fábrica de papel para diarios de todo el país (en alianza con el diario La Nación), el mayor diario de circulación nacional, diversas radios, entre ellas la de mayor audiencia de la Ciudad de Buenos Aires, canales y señales de TV con altos niveles de audiencia nacional, suma casi el 40% de la telefonía fija, más del 50% de Internet, casi el 40% de la televisión por cable y más del 30% de la telefonía móvil, salvo desaprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o el poder Judicial.
Nunca existió en la historia de la Argentina un poder comunicacional de estas características, con uno de los yacimientos de datos más extraordinarios que pueda existir, a través del acceso y participación de las audiencias en la telefonía fija y móvil, internet, la radio, la tele, los diarios y revistas, imprentas y sitios digitales, muchos de ellos pagados por cuentas bancarias con débitos automáticos, a través de tarjetas débito y crédito.
Las tensiones entre los diversos actores del campo de las Tics empezó casi antes de presentado el proyecto, no tanto por las consecuencias democráticas de la concentración, sino por las comerciales que implicarían que los nuevos actores sin haber invertido casi nada en infraestructura puedan sumarse al negocio, ya que según el proyecto las empresas de telecomunicaciones podrán compartirla infraestructura pasiva -ductos, postes, torres-, quitándole, además, a Arsat el espectro radioeléctrico reservado por la ley 27.208 para desplegar una red para la seguridad y las emergencias.
La única restricción geográfica que se establece hasta aquí es en localidades de menos de 80 mil habitantes, pero el proyecto sostiene que se materializará por resolución posterior, a manos del gobierno, de manera que la desconfianza tanto como las presiones comenzaron a recorrer los despachos de la casa Rosada.
Como si fuera poco, las obligaciones de los prestadores no ocupan ni un artículo del proyecto, que tampoco incluye los servicios audiovisuales a demanda, como la conocida Netflix, a quien en Europa se le reclama cumplir con cuotas pantalla, es decir la sumatoria de programación local y el pago de gravámenes.
Más pérdida de soberanía con la entrega de Arsat
La Argentina diseña y fabrica satélites que pueden brindar servicios de televisión, pero en el proyecto, esto también quedó en el olvido.
El Plan Argentina Conectada, creado hace siete años durante el gobierno de Cristina Kirchner, permitió a Arsat y a empresas públicas provinciales desplegar una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país, para brindar internet de banda ancha, con una inversión de casi mil millones de dólares, que ahora podrían aprovechar los privados, en detrimento del patrimonio público.
El ex vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus lo explica con claridad: “Es que el modelo de negocios de Arsat, basado en fuertes inversiones estatales, fue concebido para no ser deficitario en términos operativos. Es decir, lo que se factura mensualmente por servicios debe ser superior a lo que se gasta. El principal objetivo político y social de la empresa es proveer una alternativa de calidad a Pymes y Cooperativas del interior del país, pero estos numerosos y dispersos clientes no son grandes demandantes de servicios puesto que disponen de pocos usuarios en relación con el total nacional. Quienes concentran la mayor cantidad de clientes de Internet, tanto fija como móvil, son las empresas oligopólicas, es decir, Claro, Telefónica, Telecom y Cablevisión quienes concentran el 100% de los servicios móviles y más del 70% de la banda ancha fija. Con los ingresos generados por la venta de Internet mayorista a Pymes y Cooperativas Arsat cumple su función política y social como empresa estatal, pero para lograr superávit operativo, la empresa le brinda servicios a Claro y Telefónica para que conecten mediante fibra óptica las radiobases del servicio móvil de 4G en aquellas zonas donde deben cumplir con las exigencias regulatorias de la licitación de espectro pero no tienen red troncal o esta no tiene la capacidad suficiente para el tráfico de 4G”.
-¿Qué pasaría si el proyecto se convirtiera en ley?
-De prosperar tal como fue presentado por el Ministerio de Modernización el artículo 1, las empresas de comunicaciones móviles ya no necesitarían los servicios de Arsat, podrían utilizar su infraestructura (ductos) y desplegar rápidamente sus redes -agrega Rus. Esto impactaría fuertemente en los ingresos de Arsat volviendo deficitario el negocio de conectividad mayorista. Y lo mismo pasaría con todas las empresas estatales de telecomunicaciones provinciales y municipales que fueron desarrollando su infraestructura en el marco de planes nacionales, provinciales o locales. El Estado interviene ante la falta de esfuerzos del privado y luego estos se apropian de la infraestructura desplegada, un negocio redondo. En un contexto donde el Plan Satelital de Arsat se encuentra paralizado, Arsat-3 fue suspendido e incluso se lo intentó privatizar creando una nueva empresa con mayoría de la norteamericana Hughes, proveedora del DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos) pasando por encima de la ley 27.208 que establece en su artículo 10 la obligatoriedad de llevar al Congreso una medida de esta índole.
El camino del deber ser para defender la democracia
Con la imposibilidad de acuerdos parlamentarios mayoritarios que repliquen las voluntades gubernamentales, parece utópico pensar en la posibilidad de una modificación al rumbo tendido por el gobierno.
Sin embargo, el alto grado de responsabilidad democrática que exige el tiempo histórico que se vive, obliga a reflexionar sobre propuestas concretas al proyecto presentado.
Aquí un resumen de diez medidas que podrían tomarse, entre otras:
1) Exigir un freno a la concentración comunicacional, ya que conspira contra las democracias. Como ya se ha publicado en estas páginas, la realidad comunicacional argentina está prohibida en Francia, Inglaterra y otros países que suelen estar a mano para exigir reglas claras y justas en el plano local.
2) Desnaturalizar el incumplimiento de las legislaciones emanadas del Congreso de la Nación Argentina (LSCA y Argentina Digital) e impedir el avance de modificaciones de leyes por decretos y decretos de necesidad y urgencia, regresivos para impedir mayores concentraciones a las ya existentes antes de 2015.
3) Declarar la comunicación audiovisual y las TICS como derecho humano.
4) Exigir autoridades de aplicación autónomas, técnicas e independientes, como reclamó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de constitucionalidad de la LSCA.
5) Ampliación de las facultades de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que pueda trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la comunicación “convergente”.
6) Restablecer el “abono social” para los servicios de comunicación audiovisual y para las TICS (tarifa preferencial por características socioeconómicas y geográficas).
7) Restringir la participación de satélites extranjeros para servicios de televisión.
8) Establecer criterios claros y ecuánimes fuera del ámbito gubernamental para compartir la infraestructura pasiva, evitando argumentos de baja inversión y mejora de calidad y utilización de infraestructura de Pymes.
9) Excluir la infraestructura de la estatal Arsat y de las empresas provinciales de la obligación de compartir y mantener la reserva de espectro para una futura red de Arsat.
10) Obligatoriedad de incorporación de señales y canales locales (si es con decodificadores, establecer medidas de utilización de TDA de manera independiente del pago del servicio satelital).
En las democracias comunicacionales contemporáneas se requiere la participación plural, diversa e igualitaria de las personas, porque es allí donde se externaliza el derecho humano a la comunicación, ya que hoy las ideas, opiniones, pensamientos y expresiones informativas, culturales y artísticas se encuentran medidas por la institucionalidad y la pedagogía que construyen los medios de comunicación audiovisual, tanto televisivos, como radiales, telefónicos o digitales.
Sin comunicación no hay democracia, y sin democracias no hay derecho humano a la comunicación.
En la encrucijada actual argentina, tal vez sea saludable recuperar una mirada más de Jenkins que señala que en la medida que sólo “sigamos haciendo énfasis en el acceso (en términos de infraestructura), la reforma continuará centrándose en las tecnologías”, sin embargo, “tan pronto como comencemos a hablar de participación, pasaremos a poner el acento en los protocolos y las prácticas culturales” (2006:32-33).
Y es en esas prácticas culturales y en esos protocolos, en cuanto pautas y guías para la democratización de las comunicaciones, que se requieren consensos para una convergencia comprendida, ya no como asunto puramente tecnológico o mercantil, sino como fenómeno cultural de características extraordinarias.
*Defensora del Público (MC)
Fuente: Contraeditorial