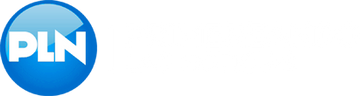Fuerte caída del salario mínimo durante el macrismo
Según un informe de la UNDAV, con una caída acumulada del 6,1%, Argentina es el país de la región de mayor deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos 2 años.
La macroeconomía en nuestro país muestra un resultado dual. La tenue recuperación de la crisis de 2016 aún no logra “derramar” en una mejora socioeconómica en la totalidad de actores económicos, en espacial la enorme porción de sectores de ingresos fijos. El proceso de deterioro del poder adquisitivo en los últimos dos años tuvo su raíz en el incremento sostenido en el nivel de precios, con un desacople muy marcado respecto de la variación en los ingresos en el año 2017. El año pasado, por su parte, el establecimiento de cláusulas gatillo en los principales convenios colectivos permitió frenar el proceso de deterioro, aunque la enorme porción de las ramas de actividad no han logrado recuperar la caída de salarios reales producida en 2016. El correlato de la persistencia en una variación de precios por encima de la inflación no es más que el deterioro del poder adquisitivo de las familias.
En ese marco, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) desarrolló un documento analítico relativo al análisis de la capacidad de compra del salario mínimo. A tales fines, los investigadores de la UNDAV estudiaron la evolución de una canasta homogénea de productos de consumo básica, compuesta por 16 ítems a lo largo de los tres últimos años en siete países de Latinoamérica. De esta forma, buscaron comparar los precios relevados con el salario mínimo de cada economía, a los fines de medir la variación en su poder adquisitivo. En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:
El precio de los alimentos en Argentina ha verificado un incremento por encima del nivel general de inflación, en los últimos dos años. Este proceso, según los economistas de la UNDAV, “oficia un fenómeno de transferencia de recursos, de los sectores –cuya canasta de consumo es más dependiente de los bienes de consumo básico-, hacia aquellos de estratos más altos y mayor capacidad de ahorro por sobre los gastos fijos”. Para dar una medida de dimensión del proceso de deterioro salarial, en relación a otros países con estructuras productivas semejantes, la investigación de la UNDAV propone estudiar la evolución del salario en términos regionales. A tales fines, el estudio expone dos metodologías de comparación. La primera, implica el análisis del poder adquisitivo de alguna medida estándar de ingreso, en función a los precios de una canasta homogénea de productos. La segunda, surge de la comparación del salario en dólares, atendiendo a la relevancia que tiene el estudio del ingreso en moneda dura, como parámetro de poder adquisitivo. Sobre todo, lo anterior cobra especial validez para todos aquellos bienes y servicios influidos por el valor de la divisa. En economías con una matriz productiva tan incompleta, la enorme proporción de productos de la economía tiene algún grado de dependencia respecto de la cotización del dólar.
El panel de países del análisis cuantitativo realizado por el Observatorio UNDAV está compuesto por Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay. Perú y Uruguay, además de nuestro país. La muestra de 7 países se constituyó en función a la disponibilidad de información estadística confiable. Cubre el 80% de la población latinoamericana y permite alcanzar un grado de homogeneidad suficiente, en términos de la coexistencia de una institución como el “salario mínimo”, la cual es apropiada para establecer una posición de ingresos comparable. Por otro lado, ninguna de las economías explicitadas ha verificado grandes desajustes en la evolución de su tipo de cambio real, en el período analizado. La estabilidad cambiaria, también coadyuva en cuanto a la minimización de efectos anómalos. En ese sentido, se excluye a economías como la venezolana, en función a la alta volatilidad cambiaria que anula la posibilidad de sacar conclusiones fiables.
Dada esta distribución del salario mínimo, el informe de la UNDAV inidica que “en una mirada estática, nuestro país es el que sigue manteniendo el mejor poder adquisitivo expresado en moneda extranjera. Este efecto se debe a la fortaleza relativa de los agrupamientos sindicales, en términos de la capacidad de mantener la puja de poder adquisitivo con las patronales”. También tiene influencia en este resultado la persistencia de una “moneda barata”, en los últimos años en la Argentina. Ocurre que la tasa de devaluación de los últimos períodos fue relativamente baja, cuando se la observa en relación a su promedio histórico y a la evolución nominal del resto de las variables en los últimos años. A continuación, se presenta la canasta de productos relevados para la comparación de cantidades adquiridas por medio del salario mínimo.
En el análisis relativo a poder adquisitivo del salario entre países, se aplica la siguiente metodología:
• Se buscan los precios de los 16 productos especificados, para cada una de las siete economías mencionadas.
• Se recopilan los niveles estatuidos de salario mínimo del empleo formal, vigentes actualmente en cada uno de los países.
• Se calcula la cantidad de productos que se puede adquirir en cada economía a partir del salario mínimo. Se agregan esas cantidades.
• Se comparan las variaciones anuales, en función a la disponibilidad de información (homogeneidad de bienes relevados para los tres últimos años).
Desde el plano metodológico, según indican los investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda, “el número final correspondiente a una economía puede ser pensado como la capacidad de compra de ese producto/canasta en términos de salario, o cuántas unidades pueden ser adquiridas de un único producto/canasta, dado un nivel de salario mínimo”. Desde ya, esta medida está influida por factores regionales, dado que algunos productos primarios relevados varían su disponibilidad de oferta según cada economía. No obstante, según señala el informe, “la medida homogénea de observar la evolución en el tiempo de la misma canasta y cuantificar la variación en el poder de compra, elimina la posible disparidad producto de factores regionales”. A continuación, se presentan los resultados del relevamiento comparativo por países entre 2015 y 2017.
Como se ve, sólo cuatro de los siete países verificaron un deterioro de poder adquisitivo en el período estudiado. En el detalle, tanto nuestro país (-7,2%) como Brasil (-4,7%), Paraguay (-4,3%) y Perú (-2,9%) presentaron un descenso de la capacidad de compra del salario mínimo entre el período 2015 y 2016. Esto se vio parcialmente compensado en 2017 para la Argentina (+1,2%), Brasil (+1,4%) y Perú (+2%)., aunque se mantuvo la trayectoria bajista para el caso paraguayo (-0,4%), además del agregado de Uruguay (-2,8%).
En el análisis cualitativo, según apuntan los economistas del Observatorio UNDAV, “sobresalen los casos de Brasil, cuya crisis institucional se sostiene y la economía no termina de recuperarse. Las reformas estructurales sobre el mercado laboral y la seguridad social, junto con los altos niveles de inflación hasta 2016, redundaron en una caída acumulada en el bienio, en el orden del 3,4%”. A su vez, “casos paradigmáticos lo constituyen los de Paraguay y Perú, economías tasas de crecimiento aceptables, pero que no terminan de traducirse en una mejora en los niveles de consumo y bienestar general para los estratos poblacionales de menores ingresos. Así, en el global bianual, se encuentran mermas en el poder adquisitivo del salario mínimo 4,7% para el caso paraguayo y del 1% en el caso peruano”. En el otro extremo del espectro se ubican los contextos de Chile y Bolivia. En base a modelos de desarrollo opuestos, ambas economías han logrado estabilidad en su desempeño macroeconómico y esto se ve plasmado en una mejora paulatina de la capacidad de consumo de la población. Así, el informe sostiene que “en el acumulado de los dos últimos años, la mejora se posiciona en el 6,2% para el caso chileno, mientras que supera el 8% para la economía boliviana. Escenarios intermedios se plantean para Uruguay y Brasil. Con un desempeño mixto de caída en un año y recuperación en el otro, la economía oriental presenta una mejora de capacidad de compra del salario mínimo cercana al 5%, mientras que para el caso brasilero se presenta una leve recuperación en 2017, que no llega a compensar la merma del 2016, redundando en un deterioro global del 6,2%. Misma dirección verifica el caso argentino, aunque a partir de porcentajes más elevados. La tenue mejora por efecto rebote en el año pasado queda lejos de la rotunda caída del 7,2% del poder adquisitivo entre 2015-2016. Con todo, en el acumulado bianual, nuestro país es el que mayor deterioro presenta, con un 6,1% entre 2015 y 2017”.
A continuación, se exponen los resultados del segundo enfoque de análisis, a saber, el relativo al salario mínimo computado en moneda extranjera.
El análisis anterior, formulado en función al tipo de cambio y salario mínimo vigente al final de cada año, expone un panorama similar al de poder adquisitivo en cantidades de unidades de una canasta. Por caso, tal cual indica el informe de la UNDAV “a partir de la merma de medio punto porcentual en dólares durante 2017, nuestro país se encuentra en la segunda posición en terreno negativo, sólo por detrás de Brasil, cuyo ingreso mínimo en dólares sufrió un deterioro del 1,3%”. En contraste, entre los países de mejor desempeño se encuentran Bolivia y Chile, que en el período vieron robustecer el poder adquisitivo de su salario mínimo en moneda dura, en un 2,9% y en 1,5%, respectivamente.
Con todo lo anterior, del estudio analítico llevado adelante por los investigadores del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV sobre la dinámica del poder de compra en los diferentes países de la región, se desprenden las siguientes conclusiones sintéticas:
• Los números obtenidos muestran que sólo cuatro de los siete países verificaron un deterioro de poder adquisitivo en el período estudiado. En el detalle, tanto nuestro país (-7,2%) como Brasil (-4,7%), Paraguay (-4,3%) y Perú (-2,9%) presentaron un descenso de la capacidad de compra del salario mínimo entre el período 2015 y 2016.
• Esto se vio parcialmente compensado en 2017 para la Argentina (+1,2%), Brasil (+1,4%) y Perú (+2%)., aunque se mantuvo la trayectoria bajista para el caso paraguayo (-0,4%), además del agregado de Uruguay (-2,8%).
• Por otro lado, al comparar el salario mínimo en moneda dura, se encuentra un panorama similar. Por caso, con una merma de medio punto porcentual (-0,5%) en dólares, nuestro país se encuentra en la segunda posición en terreno negativo, sólo por detrás de Brasil, cuyo ingreso mínimo en dólares sufrió un deterioro del 1,3%.
• También es sintomático el aumento en el ranking de países en materia de “costo de insumos energéticos”. Por caso, en materia de combustibles, nuestro país fue el segundo de la muestra de mayor incremento en el valor de la nafta en dólares, con una suba del 3,5% en 2017. Cabe destacar que sólo fuimos superados por Uruguay, que en el año pasado verificó una suba del 5,2%.
• En relación a la energía eléctrica los resultados no fueron mejores. Partiendo de un piso de tarifas bajo, producto de la anterior política de subsidios, nuestro país ya escaló tres posiciones, superando el costo eléctrico en Venezuela, Chile y Paraguay, con 10,6 centavos de dólar por kilovatio consumido.
• Así, Argentina es el país de la región de mayor caída en el poder adquisitivo del salario mínimo (-6,1%), en los últimos dos años.